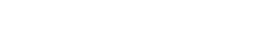En tiempos absurdos como en tiempos de elecciones, nada mejor que inventarse un mundo posible: “¿Cómo es posible?” Escuchaba el kikiriki de un gallo. Podía verle la cresta ondularse cuando el gallo inflaba su pecho rojo de incendio y sacaba un kikiriki potente, era como un alarido, un grito criminal. Sin abrir los ojos, Arnulfo sintió que sus párpados eran dos enormes y fríos caracoles que se introducían en sus ojos. Se quedó rígido, como las piedras. Las paredes, las cosas se impregnaron de ese aire desagradable, de su boca parecía salirle una especie de humo con a olor a chicharra chamuscada y a leche avinagrada. La mandíbula se tensaba más y más. Kikirikí. Eran las tres y media de la madrugada. Arnulfo se quedó mirando hacia arriba, buscando a Dios, quizá. Su cuerpo se sacudía ligeramente, pequeños espasmos irreprimibles. Kikirikí, el gallo. Las cosas se volvieron brillantes y demasiado blancas. Las piernas rígidas como pilares de cemento. Temblaba. Todo temblaba. Sus manos se torcían, sus dedos. De su boca escurrió saliva. El esplendor terminaba por convertirse en un caída abismal. Y luego, nada. Las cosas tenían la apariencia fantasmal. No recordaba lo ocurrido y tenía la sospecha de haber vuelto de la tierra colorada.
Las monjas del internado creían que la tierra colorada era el sitio de las mujeres rotas, de las mujeres que de tanto amar sele pudría el corazón. Decían que las niñas cuando comenzaban su mes lunar se les encerraba en un cuarto de tierra blanca para pintarlo con la sangre sagrada. La mayoría lloraba, se aterraba frente así misma. Algunas terminaban por implorar misericordia, no querían convertirse en algo tan frívolo y descarnado. Otras al salir iban decididas hacia la muerte, se rebelaban a vivir de esa manera y se encajaban un picahielo en el pecho. Su corazón dejaba de latir. La sangre corría en pequeños hilos sobre la tierra que las piedras la bebían con frenesí. Las monjas del internado hablaban en voz baja pronunciando con cuidado “tierra roja” creían que eran palabras de arcángeles de la oscuridad y a sus caprichos sucumbirían ante una posesión indeseable. Una de las hermanas había llegado de la tierra colorada. Su piel era como el brillo del sol. Un día comenzó a quitarse los dientes con un martillo. Y celebró acarcajadas, aún con la sangre embarrada en la cara y en el pecho las llamas perversas que crecían dentro.
“Arnulfo”, dijeron, “Arnulfo, ¿qué te pasa?”, preguntaron, “¡Arnulfo!”. No había dormido bien esa semana. Había trabajado horas extras. No se sabia explicar qué había pasado. Excavaba y excavaba para cadáveres que nadie iba a llorarles. Ese era su trabajo. Cavar y llorarles. Cavar hoyos profundos, hacerles compañía. Durante el día se concentraba en hacer agujeros en la tierra y por las noches prendía velas y lloraba antes de sepultarlos y clavarles la estaca en forma de cruz. Llegaba a casa pensando en “Esther, siempre Esther”. No bebían más que leche y pan. A veces carne de pollo, lentejas y sopa. Con tantos muertos, desaparecidos y desmembrados en la semana había olvidado comer, náuseas constantes, mareos. Sus lágrimas salían de un manantial puro, verdadero.
Lloraba pensando en la pérdida como si fuera algo suyo, un dolor que nadie más podía comprender. El cura rezaba. Mujeres santurronas llevaban flores salvajes y la cruz con el nombre del olvidado. A veces ni eso y decía: “Dios te perdona, Jesucristo está contigo”. Las lágrimas de Arnulfo se regaban dentro del pecho del muerto, o en sus ojos, o en ese otro lugar donde habitaba el alma para liberarla del cuerpo, liberarla y sanarla, liberarla y perdonarla. Arnulfo de repente comenzó a sentirse vacío y sintió como su manantial de lágrimas limpias, puras y castas se secaba irremediablemente. Intentó no decir nada, pero sabían distintas, terrosas y agrias. Tenía que cavar tantos hoyos y llorarles a esos muertos sin rostro. Se secaba, ¿qué hacer? Cada lágrima era distinta, caían como puntitos de arena negra. Llegaba a casa arrastrando los pies y Esther lo abrazaba, lo olía y pensaba en los puercos hundiendo su hocico en el lodo y en la mierda. Aun así, se quedaba rodeándolo con los brazos, delgados, perfectos. “Papá, tengo hambre”, decía ella, la niña, “Esther siempre Esther”. Arnulfo odiaba despertar, le dolía abrir los ojos, sus piernas al levantarse, le dolía caminar. De pronto nada tuvo sentido. Se deprimió. Y no sentía nada. ¿Cómo alguien puede convertir se en un clavo de acero oxidado, de acero viejo… ¿Quién lloraría por él? “¿Esther, siempre Esther?