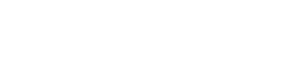Afganistán
Por Julio Faesler
Desde la antigüedad, Afganistán ha sido el corredor de varios imperios y, según algunos, el cementerio de muchos. Alejandro Magno de Macedonia, Gengis Khan o Tamerlán pasaron por ahí para llegar a la India, que a su vez reyes afganos invadieron para fundar la dinastía Mogol.
La turbulenta historia afgana desde antes de la Edad Media hasta nuestros días es de constantes guerras entre tribus, emires y shahs, algunos de ellos extranjeros.
El partido comunista se forma en 1965 y destronado el rey Mohammed Zahir Shah en 1973 se declara la república con el Partido Democrático Afgano del Pueblo, marxista-leninista, internamente dividido entre los radicales Khala y los moderados Parsham.
El presidente Amir Amanullah Khan, cercano a la URSS, moderniza el aparato comunista, suprime la oposición, pero muere en otro golpe comunista con Nur Mohammad Taraki, quien proclama una nueva independencia basada en “principios islámicos, nacionalismo afgano y justicia socioeconómica” y firma un Tratado de Amistad con la URSS.
Las rivalidades entre líderes conservadores islámicos y antiguas tribus opuestas a los cambios sociales estallaron en rebeliones armadas. Surge el movimiento de guerrilla muyahidín en áreas rurales, opuesto al sovietizante gobierno. Los prosoviéticos de áreas urbanas llamaron a la Unión Soviética, que invadió al país en 1979 suscitando la contundente reacción de Estados Unidos.
En 1988, el millonario saudita Osama bin Laden y otros líderes formaron Al Qaeda para continuar su jihad, guerra santa, contra los soviéticos o cualquiera que se opusiera a un régimen islamita fundamentalista.
Atribuyéndose haber vencido a la URSS, Osama manifestó que Estados Unidos era el obstáculo más grande a la formación de un estado islámico. Al año siguiente, Al Qaeda bombardeó las embajadas norteamericanas en Dar es Salaam y Nairobi.
El choque entre las tribus y fuerzas extranjeras motivaron los Acuerdos de Paz en Ginebra por Estados Unidos, Paquistán, Afganistán y la URSS, “para garantizar la independencia de Afganistán” de 1989. Ahí se convino el retiro de 100,000 tropas soviéticas.
Los muyahidín siguieron resistiendo al régimen soviético, apoyado éste por el presidente comunista Mohammad Najibullah. Las guerrillas nacionalistas designaron a Sibghatullah Mojadidi como presidente de su gobierno en exilio.
En 1994, los talibanes aparecen como una nueva milicia islámica, facción política paramilitar sunni, y ganan el poder prometiendo paz.
La mayoría del pueblo, cansada de sequía, hambre y guerra, aprobó a los talibanes, que proclamaron los valores islámicos tradicionales; prohibieron cultivar la amapola para el comercio de opio, pero aplicaron las reglas más primitivas del Corán: amputaciones de castigo y ejecuciones públicas, incluso la del expresidente Najibullah. Prohíben la educación a mujeres que deben usar burqa y nunca salir solas a la calle.
En su fiebre iconoclasta, “por ser afrentas al islam”, los talibanes dinamitaron en 2001 las grandes estatuas en Bamiyán. En ese mismo año, destruyeron las torres gemelas en Nueva York, lo que se atribuyó a Osama bin Laden. Estados Unidos y Gran Bretaña respondieron con ataques aéreos a Afganistán. En 2011, escondido Osama bin Laden en Abbottabad, Pakistán, un equipo especializado norteamericano lo caza, lo localiza y mata.
Estados Unidos no reconoció a los talibanes como un Estado y, ayudados por el presidente Hamid Karzai, se instalan tropas para controlar el país.
En los 20 años que duró la intervención de las fuerzas de Estados Unidos, murieron 2,300 soldados norteamericanos, más los de la OTAN. Al menos 55,000 civiles inocentes afganos perdieron sus vidas. El costo para Estados Unidos ascendió a más de 8,000 millones de dólares.
El intenso esfuerzo conjunto de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN nunca encontró un compromiso auténtico ni entre los líderes políticos ni mucho menos entre los incontrolables jefes tribales que, a lo largo de su historia, nunca se han sujetado a líderes foráneos.
La misión norteamericana se eternizaba sin vislumbrar ni fin ni fruto y menos detener a los talibanes con aspiraciones a instaurar un “califato mundial”.
Una guerra justa es la que se emprende con un fin, además de moralmente defendible, y con previsibles resultados de éxito, sin costo exagerado en vidas ni sufrimiento humano y como último recurso para lograr su objetivo. A esta luz, mantener las tropas norteamericanas en Afganistán resultaba injustificable. El dilema se presentaba crudo y obligaba reconocer realidades desde una óptica, ante todo, humanista.