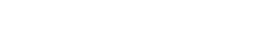Las causas exactas de la extinción que acabó con los dinosaurios y otros seres vivos es tema de acalorado debate desde hace tiempo. Ahora una nueva investigación pone en duda que un vulcanismo extremo tuviera un papel principal en el cataclismo.
El estudio descarta que los episodios volcánicos extremos influyeran en la extinción masiva de especies a finales del Cretácico. Los resultados reafirman la hipótesis del impacto de un gran asteroide como la causa de la gran crisis biológica que hace 66 millones de años acabó con la estirpe de los dinosaurios no aviares y otros organismos marinos y terrestres.
El trabajo ha sido realizado por la investigadora Sietske Batenburg, de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona (UB), y los investigadores Vicente Gilabert, Ignacio Arenillas y José Antonio Arz, del Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA-Universidad de Zaragoza), en España.
El escenario de este estudio han sido los acantilados de Zumaia (Guipúzcoa), que contienen una sucesión excepcional de estratos que revela la historia geológica de la Tierra en el período que abarca desde hace 115 millones de años hasta hace 50 millones. En este entorno, el equipo ha analizado sedimentos y rocas ricas en microfósiles que se depositaron entre hace 66,4 y 65,4 millones de años, un intervalo de tiempo que incluye el famoso límite Cretácico-Paleógeno (K/Pg). Ese límite, que data de hace 66 millones de años, separa las eras Mesozoica y Cenozoica y coincide con una de las cinco grandes extinciones en masa del planeta.
En el estudio, el equipo ha analizado los cambios climáticos que se produjeron justo antes y después de la extinción masiva marcada por el límite K/Pg, así como su posible relación con esta gran crisis biológica. Por primera vez, se ha examinado si esa transformación climática coincide en la escala temporal con sus posibles causas: el vulcanismo masivo del Decán (India) —uno de los episodios volcánicos más violentos en la historia geológica del planeta— y las variaciones orbitales de la Tierra.
«La particularidad de los afloramientos de Zumaia radica en que allí se acumularon dos tipos de sedimentos —unos más ricos en arcillas y otros más ricos en carbonatos— que hoy podemos identificar como estratos de margas y calizas que se alternan entre sí formando ritmos», destaca la investigadora Sietske Batenburg, del Departamento de Dinámica de la Tierra y del Océano de la UB. «Esta fuerte ritmicidad en la sedimentación se relaciona con las variaciones cíclicas que sufre la orientación e inclinación del eje de la Tierra en el movimiento de rotación, así como en el movimiento de traslación alrededor del Sol».
Estas configuraciones astronómicas —los famosos ciclos de Milankovitch, que se repiten cada 405.000, 100.000, 41.000 y 21.000 años— regulan la cantidad de radiación solar recibida, modulan la temperatura global de nuestro planeta y condicionan el tipo de sedimento que llega a los océanos. «Gracias a estas periodicidades identificadas en los sedimentos de Zumaia, hemos podido establecer la datación más precisa de los eventos climáticos que acontecieron en torno a la época en la que vivieron los últimos dinosaurios», explica el doctorando Vicente Gilabert, del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza, que defenderá su tesis doctoral a finales de este año.
El análisis isotópico del carbono-13 sobre las rocas en combinación con el estudio de los foraminíferos planctónicos —unos microfósiles empleados como indicadores bioestratigráficos de alta precisión— ha permitido reconstruir el paleoclima y la cronología de los sedimentos de Zumaia. Más del 90% de las especies de foraminíferos planctónicos del Cretácico de Zumaia se extinguieron hace 66 millones de años, coincidiendo con una gran perturbación en el ciclo del carbono y con una acumulación de esférulas de vidrio de impacto originadas por el asteroide que impactó en Chicxulub, en la península del Yucatán (México).
Asimismo, las conclusiones del estudio revelan la existencia de tres eventos de intenso calentamiento climático —conocidos como eventos hipertermales— que no están relacionados con el impacto de Chicxulub hace unos 66 millones de años. El primero, denominado LMWE y anterior al límite K/Pg, ha sido fechado entre 66,25 y 66,10 millones de años. Los otros dos eventos, posteriores a la extinción masiva, se denominan Dan-C2 (hace entre 65,8 y 65,7 millones de años) y LC29n (hace entre 65,48 y 65,41 millones de años).
El vulcanismo extremo no causó la extinción de los dinosaurios
Notas Relacionadas
Dejar comentario