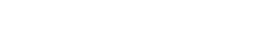En un lugar de Palacio Nacional, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo de los que dicen gobernar a golpe de voluntad y decreto. Era de complexión recia, rostro enjuto y verbo ligero, que con un ademán barría las críticas y con una mañanera levantaba castillos de humo donde la razón y la verdad escaseaban.
Este nuestro Hidalgo, don Manuel de la Matraquía, imaginose heredero de los grandes caudillos y reformadores de antaño. Mirándose al espejo, vio en su reflejo no a un simple mortal, sino a un nuevo Moisés, dispuesto a llevar al pueblo a la tierra prometida, aunque esta estuviera llena de socavones, selvas, aeropuertos vacíos y trenes que viajaban hacia ningún lado. Los rumores contaban que desde la misma mañanera, donde él se erigía en oráculo de la verdad, proclamaba sentencias con la solemnidad de un profeta, aunque muchos creyeran que hablaba más desde la quimera que desde la razón.
—Vámonos, Rocinante del Sur —dijo un buen día don Manuel, subiéndose al corcel de la cuarta transformación, un animal viejo y flaco, pero que él veía tan robusto como los corceles de los grandes reformadores del pasado. A su lado, Sancho Camacho, su fiel escudero, asentía con la cabeza, mientras las masas coreaban su nombre en plazas y estadios, creyendo que el viento de los tiempos soplaba a su favor.
Con fervor y fe ciega, emprendió don Manuel la construcción de obras faraónicas, que él imaginaba dejarían una marca indeleble en los anales de la historia. ¡Oh, cuán errado estaba nuestro Hidalgo! Pues las piedras que colocaba para construir aeropuertos en lugares insólitos eran, en realidad, monumentos a la vanidad y a la deuda creciente que pesaba sobre el pueblo. A cada torre que levantaba, caían en desuso hospitales, escuelas y caminos, mientras los puentes entre las naciones amigas de antaño se desmoronaban, distanciándose México de quienes antaño lo abrazaron con alianza.
—¿No veis, Sancho Camacho, el glorioso porvenir que nos aguarda? —preguntaba don Manuel, blandiendo su espada de decretos y discursos ante molinos de viento que él veía como gigantes neoliberales.
—Señor, —respondió Sancho con cautela— tal parece que los gigantes no son tales, y que la criminalidad, la división y el desorden campan por sus fueros mientras vos os afanáis en derrocar fantasmas. Los malhechores no son ilusiones, sino hombres de carne y hueso que se pasean con impunidad por los caminos.
Pero don Manuel, envalentonado por su fe en ser el gran reformador de la república, se negaba a escuchar. A cada reclamo respondía con furia, tachando a sus detractores de traidores, ilusos, o peor aún, de agentes del mal que buscaban impedir su grandiosa obra.
—¡Miren cómo el pueblo me aclama! —exclamaba don Manuel mientras erguía su pecho y señalaba a la multitud que, con caras cansadas y esperanzas rotas, aplaudía más por costumbre que por convicción—. ¡Yo soy el elegido para destruir la corrupción, el neoliberalismo, los malos augurios y todo aquello que se interponga en el camino de la cuarta transformación!
Y en medio de tanto clamor, mientras él seguía blandiendo su espada de promesas incumplidas, México se hundía más en las arenas movedizas de la deuda y la desconfianza. Los crímenes, como monstruos invisibles, se multiplicaban en las calles, y los contrapesos del poder que tanto defendían las democracias, se disolvían como sombras al sol.
—Señor, —insistía Sancho— quizá debéis deteneros y mirar a vuestro alrededor. El pueblo está dividido, la nación endeudada, y los gigantes a los que combatís no son más que el reflejo de vuestras propias ilusiones. ¿No es mejor escuchar a los críticos, abrir los ojos y corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde?
—¡Silencio, Sancho! —bramaba don Manuel, con los ojos inflamados de un narcisismo que ni él mismo reconocía—. No necesito consejeros que me digan lo que ya sé. Mi verdad es la única verdad, y mi camino es el único camino. No hay mal que no pueda vencer ni tierra prometida que no alcance.
Y así, bajo el yugo de su propia ceguera, nuestro hidalgo avanzaba a pasos decididos hacia la gloria de su dictadura. Mientras tanto, el pueblo, entre susurros y lamentos, se preguntaba si alguna vez habría de despertar de aquel sueño quijotesco que, lejos de traer la justicia prometida, los había sumido en una pesadilla de incertidumbre, miedo y división.