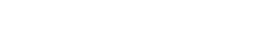En los últimos años, millones de familias han visto cómo sus ingresos pierden valor frente al constante aumento de los precios. El fenómeno no es nuevo, pero se ha agudizado por una combinación de factores económicos globales y decisiones políticas locales que no han logrado frenar el impacto de la inflación en la vida cotidiana.
Mientras el costo de productos básicos como el aceite, el pan, el huevo o el transporte público se eleva mes con mes, los salarios permanecen estancados o aumentan a un ritmo mucho menor. Esta desigualdad creciente entre ingresos y precios genera una sensación generalizada de incertidumbre y frustración, especialmente entre quienes trabajan jornada completa y, aun así, no logran cubrir lo más esencial.
Según datos recientes del Inegi y del Coneval, el poder adquisitivo del salario mínimo ha mejorado en términos nominales, pero al comparar con la inflación real y el costo de la canasta básica, el avance es insuficiente. En otras palabras: se gana más en papel, pero se compra menos en la tienda. El aumento en los precios del gas, la electricidad, la renta y hasta en servicios de salud y educación, ha puesto en jaque a familias que antes podían ahorrar un poco o tener cierta estabilidad.
El fenómeno tiene consecuencias más allá de lo económico. La desesperación por llegar a fin de mes fomenta la migración, el endeudamiento y en algunos casos, decisiones laborales que vulneran derechos. Es urgente repensar las políticas salariales, fortalecer la regulación de precios y garantizar que el crecimiento económico se traduzca en bienestar real para la gente.
La estabilidad de un país no se mide solo en cifras macroeconómicas, sino en la posibilidad de que sus ciudadanos vivan con dignidad. Y hoy, con los precios por las nubes y los sueldos anclados, esa dignidad se está poniendo en riesgo.