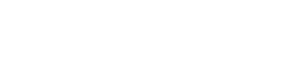Menos es más
Una rápida revisión a las portadas de algunos diarios nacionales presenta un panorama preocupante: “recesión técnica”, “entorno incierto”, “débil inicio”, “pesimismo”, “recorte de las expectativas”, “ómicron”, “inflación”… Ni que decir que la situación en los diarios internacionales presenta una perspectiva similar, con sus salvadas excepciones, apenas opacada por la creciente tensión geopolítica que escinde a Europa en una trasnochada prolongación de una guerra fría y sus muros de hierro que se niegan a caer.
El fenómeno económico que se cierne sobre nuestro país y el mundo tiene ecos en un pasado no muy lejano, específicamente en la década de 1970 cuando el argot económico incorporó a su bagaje léxico la palabra “estanflación”. Vale la pena repasar un poco esta historia. Durante gran parte del siglo XX, cundió entre los economistas la idea de que la inflación y el estancamiento económico eran fenómenos incompatibles. Las grandes crisis del pasado, en efecto, solían incluir en su desarrollo un componente de “deflación”, a saber, una caída en los precios debida particularmente al bajo consumo. La inflación, al contrario, solía ser un síntoma, una señal al menos, que presagiaba el crecimiento, pues en magnitudes moderadas el aumento de los precios implica que alguien, en algún lugar, se está beneficiando por la subida.
Después de la Segunda Guerra Mundial, crecimiento e inflación (moderada) fueron signos de una época a la que algunos historiadores de la economía han llamado “la edad de oro” del capitalismo –la segunda edad de oro para ser exactos, ya que el título había sido empleado para designar el periodo de crecimiento global anterior a la Primera Gran Guerra–. A principios de la década de los 70s, sin embargo, el milagro acabó de golpe cuando perturbaciones externas en la cadena productiva encaminaron el colapso del sistema monetario internacional que tenía a la convertibilidad del dólar en oro como principal pilar. Las guerras árabes y el consecuente incremento del precio del petróleo, orquestado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), introdujeron un elemento de inestabilidad inflacionaria. Por primera vez en décadas el estancamiento económico apareció compatible con la inflación rampante –proceso excluido por los libros texto de los economistas de la época–, lo que derivó en una criticable política de altas tasas de interés que terminó por decretar el fin del milagro económico latinoamericano, el inicio de la crisis de la deuda y el advenimiento del neoliberalismo.
El panorama al que nos enfrentamos a principios de este tormentoso 2022 es bastante similar al de aquel entonces, salvo que ahora no se puede culpar al Estado Benefactor por los estragos. A decir verdad, hay quienes sí culpan al Estado y las políticas de rescate implementadas para hacer frente a la pandemia, por lo que la solución que proponen es la misma que hace 50 años: menos Estado y más mercado. Pero como bien lo sabemos, no es el caso de nuestro país donde los reclamos se dirigen más bien en el sentido contrario: la falta de apoyos a las empresas y la ausencia de medidas más rígidas de control.
Pero al igual que en los 70s el destino nacional está condicionado por las decisiones tomadas allende la frontera norte. Todo parece indicar que la tasa de interés de los Estados Unidos se elevará en los próximos meses, poniendo presión sobre los tomadores de decisiones nacionales que tendrán que elegir entre salvar la tasa de crecimiento o el valor de la moneda. La ortodoxia apunta a que sea esta última la que debe tenerse como prioridad.
Personalmente, me cuento entre el escaso número de economistas que procuran no dar demasiado peso a los datos. Ni la inflación alta ni el bajo ritmo de la economía por sí mismas, sino en tanto sus efectos se manifiesten perversamente sobre las personas, particularmente sobre los menos favorecidos. Y lamentablemente ese es el caso de miles de mexicanos que hoy ven comprometida su seguridad alimentaria a causa de la falta de empleo y los altos precios de los alimentos. Pero es justa aquí donde llevo mi radicalismo un paso adelante para buscar soluciones no en grandes políticas macroeconómicas que en su grandilocuencia pierden el foco, sino en la pequeña acción individual o colectiva que nos permitan liberarnos de los vaivenes de fuerzas que están más allá de nuestro alcance. La autonomía energética y alimentaria –huertos urbanos en una sociedad que desperdicia aproximadamente 1/3 de los alimentos producidos– son acciones modestas, pero eficientes, que podrían ayudar a muchas familias a hacer frente a la tormenta. No depender, o depender menos, de las cadenas globales de suministro no es romanticismo, sino una actitud sensata y, hay que admitirlo, un camino arduo hacia una vida más libre con menos Estado, sí, pero también con menos mercado.