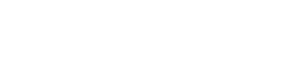Remendando a Cervantes
Uno de los tributos más notorios que alguna vez un libro puede recibir es ser incinerado en una plaza pública. Fanáticos al fin, quienes llevan a cabo estas salvajadas ignoran,…
Uno de los tributos más notorios que alguna vez un libro puede recibir es ser incinerado en una plaza pública. Fanáticos al fin, quienes llevan a cabo estas salvajadas ignoran, entre muchas otras cosas, el impacto promocional que su gazmoñería termina ocasionando. Esos que te condenan al olvido trabajan sin saberlo por tu posteridad.
Quienes queman los libros no suelen molestarse ni en abrirlos. Se cuenta que durante el golpe de estado pinochetista, había carabineros que echaban a la hoguera Rojo y negro, de Stendhal, y dejaban a salvo La sagrada familia, de Marx y Engels. Más allá de lo chusco del doble despropósito, cabía celebrar al menos la evidencia de que la atrocidad tenía sus límites.
Alguna vez, en primero de prepa, se nos pidió en la clase de Literatura leer El laberinto de la soledad, con excepción del cuarto capítulo, cuya protagonista era La Chingada. Un personaje al cual citábamos a diario desde el segundo año primaria, y nos era sin duda más familiar que la totalidad de próceres y santos, pese al candor absurdo que se nos atribuía. El resultado fue avasallador: más de tres cuartas partes del salón solamente leyeron el execrable capítulo cuatro.
Nada de esto es motivo suficiente para subestimar la estupidez humana. Ahora que la imperante hipocresía insiste en remendar el idioma, la historia y hasta las mismas artes a la medida de sus limitaciones, el vistoso espectáculo de la hoguera es progresivamente reemplazado por el discreto método de la ablación. ¿Qué le habría costado a los editores de Octavio Paz suprimir de una vez el capítulo cuatro del librito de marras? ¿Y qué tal si reemplazan a esa hosca y groserísima Chingada por la Fregada, que es la misma deidad, pero más amigable?
La belleza, escribió André Breton, será convulsiva o no será. Publicar un escrito tras haberle arrancado las líneas más polémicas, picantes, monstruosas o blasfemas es todavía peor que incinerarlo. Entre la castración y la lobotomía, el proceso supone que sus perpetradores tienen sobre las páginas mayor autoridad, conocimiento y luces que quien las escribió y quienes las leerán (Borges y sus asiduos, por ejemplo). Una actitud curiosamente similar a la de la abuelita que le explica a su nieto que la mamá de Bambi siguió viva, pese a las evidencias.
El pecado mortal del escribiente está en menospreciar la inteligencia del público lector. Nadie que se dedique a la escritura se libra de ser víctima eventual de correctores torpes y editores gaznápiros, menos interesados en percibir el texto que en aplicar remiendos a manera de enmiendas. Gente que da por hecho que nadie va a entender lo que ellos no entendieron, ni les interesó, ni quizá terminaron de leer, a pesar de su oronda suficiencia. Pues es precisamente entre los ignorantes –y sus parientes próximos, los fanáticos– que proliferan los sabelotodo.
Hay debates en tal medida insulsos que uno se los prohíbe por el valor del tiempo y su salud mental. La sola duda en torno al presunto derecho de unos trogloditas a corregir a Wilde, Borges o Nabokov, por citar sólo a tres inalcanzables, es digna de anti-vaxxers y terraplanistas. Por alguna razón que escapa a mi pasmado entendimiento, estas personas hallan recompensas palpables en negar lo evidente y aplicar ortopedia mojigata no solamente a su visión del mundo, sino a la del total de los seres humanos. Utopías forzadas: nada nuevo.
Esa censura infame que se jacta de noble remite a aquellos pobres viejos aniñados que de nada se enteran, porque ya su familia se encarga de ocultarles todo cuanto pudiera “impresionarlos”. Y porque la arrogancia de los recién llegados acostumbra asumir que nada precedente puede aspirar a la menor vigencia. ¿Quién se creyó ese Sócrates para no denunciar la esclavitud, solamente porque en aquellos tiempos parecía lo más normal del mundo?
La ignorancia recurre a la soberbia para sacralizar la estupidez. Durmamos, pues, tranquilos: tal parece que el Lobo nunca se merendó a la Caperucita.