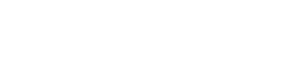Sin cuentos chinos
Un Día de Muertos más amargo
Cuando comencé a escribir para este diario, me enviaron una serie de lineamientos a seguir como columnista dentro de los cuales se encontraba uno importante: No escribas sobre cosas personales, sino sobre temas de interés público y social. Hasta este momento había cumplido a cabalidad con ese punto, sin embargo hoy me doy el atrevimiento de ‘romperlo’ y, aprovechando la época, disfrazar algo que yace en mi pecho desde hace algunos meses.
Esta época era de las favoritas de mi abuelo. Él, que tenía tinta corriendo por sus venas y expulsaba letras con cada palpitar, escribía mucho sobre esta tradición mexicana que estamos en vísperas de celebrar. Y es que además del amor por este oficio, él me inculcó el amor por mi país, por mis raíces. Los cuentos que escribía siempre tenían un sello muy mexicano evidenciado en el lenguaje, en el lugar donde todo transcurría o en los personajes que ahí describía.
Siempre amó recorrer el país y sumergirse en las distintas y diversas culturas que lo conforman. Siempre disfrutó degustar un buen mole de Puebla y un puñado de chapulines de Oaxaca. Siempre se informó y empapó de literatura como un intento de escabullir estos 2 mil millones de metros cuadrados, en su culta, curiosa y apasionada cabeza. También, fue de él de quien aprendí a indignarme por las injusticias, a reprochar las desigualdades y a reprobar todo acto que denigrara y manchara el nombre de esta tierra que hasta su último aliento amó.
Hace un año mi abuelo aún estaba aquí para ver por televisión el desfile de Día de Muertos, para escuchar canciones o ver películas que hicieran alusión a esta tradicional celebración de la vida y la muerte. Él y mi abuela cumplían la cuarentena con rigor, sabiendo que su edad ya no les permitía asumir ningún riesgo. Esto desesperaba enormemente a mi abuelo, quien aunque con el tiempo se fue debilitando de cuerpo, jamás lo hizo de mente. Yo lo pude ver poco durante esos meses de pandemia, pero de vez en vez nos hablábamos, nos prometíamos pronto reanudar nuestras tertulias abuelo-nieta y nos recordábamos cuánto nos queríamos. Todo lo que necesitábamos para hacer esto en persona, era que su vacuna y la de mi abuela llegaran.
Hace unos meses escribí en estas páginas la impotencia que sentía de que fuera junio de 2021 y mis abuelos, a quienes habíamos registrado como ‘adultos mayores postrados’, aún no recibieran su vacuna. A las pocas semanas de que ese texto fue publicado la vacuna llegó (más por coincidencia que por consecuencia), y la esperanza en toda mi familia resurgió. ¿Podríamos poco a poco volver a esos domingos de comidas y risas en casa de mis abuelos? ¿Podríamos abrazarlos sin miedo a ser una amenaza para ellos? ¿Podríamos volver a tener tantita normalidad y ‘muchita’ felicidad? Así parecía, pero aún había que esperar la segunda vacuna.
El tiempo entre vacuna y vacuna no perdonó. Pese a todos los intentos que hicieron por mantener el virus al otro lado de sus pantallas de televisión, un día los alcanzó. Ahí, sentados en su sillón, acostados en su cama y aun sin haber visto nada más que sus cuatro paredes, este virus se las ingenió para entrar en sus cuerpos.
Una semana fue todo lo que el covid necesitó para que, un martes 13 de julio, con todo y los cuidados, con todo y obedecer al doctor al pie de la letra, decidiera llevarse a mi abuela. El dolor era grande y la impotencia y frustración aún más, pero no podíamos detenernos pues aún estaba mi abuelo luchando contra este virus y ahora, sin su compañera de vida.
No sé si fue el inquebrantable lazo de amor que los unía, la voluntad del Dios al que mi abuela siempre rezó, o una manera de la vida de intercambiar su dolor por el nuestro, pero 30 horas después de la partida de ella, se fue él, mi abuelo.
Hoy, dado que estamos a pocas horas de que, como dicta la tradición, sus almas vuelvan a visitar este mundo terrenal, no voy a gastar más tiempo en señalar lo que pienso que a nivel público estuvo mal, sólo diré que estoy convencida que más allá de designios divinos, la incompetencia del gobierno para vacunarlos a tiempo, cobró la vida de mis abuelos, y la de muchísimos mexicanos a los que desafortunadamente no les puedo poner cara.
Si estás leyendo esto hoy, lunes 1 de noviembre, probablemente esté poniendo el altar con mi familia. Un altar al que hoy se suman dos de las personas que más amé en vida, y que amaré más allá de cualquier ley material. Hoy duele saber que sus retratos estarán sobre papel picado y flor de cempasúchil, pero reconforta pensar el festín que están por disfrutar. Y es que esta tradición, aunque nos pone un poco nostálgicos, nos permite también recordar, evocar, volver a sentir que los tendremos cerca y honrar su vida y la huella que imprimieron en nosotros.
Mi Abu Hilario, mi Abu Raque, no duden en venir esta madrugada, aquí los estaremos esperando con los brazos abiertos, con un tequila, un bolero y un beso.