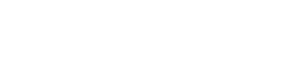Oaxaca es Cultura
La historia de Roy
Fue todo muy rápido. Cuando tropezó conmigo, se le cayeron los tubos de spray. Al principio estaba claro que pensó en escapar, quizá por el callejón hacia Xochimilco. Sin embargo, el material para las pintas también ha subido de precio. No tuvo más remedio que detenerse, contener la respiración y recoger con cierta torpeza sus materiales; siempre de perfil, nunca dándome la espalda.
Entonces lo llamé por su nombre. Fue un balde de agua fría.
Lo reconocí por sus ojos grandes, como ‘fresneles’ en la oscuridad, y sobre todo, por un tatuaje muy peculiar en su mano derecha: el nombre de su madre en algún idioma oriental, rodeado de flores con espinas y un inmenso sable que luego se le ocultaba por debajo de la manga.
Sonia, apenas hace una semana, había tomado una silla del comedor para sentarse a mi lado y pedirme una opinión sobre los tatuajes en idioma extranjero. Su hijo, Roy, se había puesto uno en su honor, pero la idea no necesariamente era de su agrado. Sin embargo, ¿qué se le puede decir a un hijo que se tatúa tu nombre en la piel, aunque sea con jeroglíficos inentendibles? Quizá decirle “te quiero” sea suficiente. Y ya ni pensar en preguntarle de dónde le vino esa idea, o si quien se lo había hecho sabe de verdad algún idioma o sólo se guía por la intuición.
Tiene tantos años de trabajar en casa que no fui capaz de aconsejarle a Sonia nada útil. El afecto acumulado impide (o al menos debe impedir) dar recomendaciones, le dije. Aunque lo cierto fue que no tuve fuerzas para confesarle la verdad: no tengo idea alguna de tatuajes. Tampoco del japonés.
Sí le dije —con tono más bien ceremonioso—, que era muy notable el interés de su hijo por la lengua de un país tan resistente y admirable, pero más aún por haberse inclinado a marcarse: Sonia, en vez de adherirse a las frases motivacionales tan en boga y cuyo principal objeto es la vanidad, pero no el amor.
Tenía muy fresca la conversación con Sonia como para no reconocer a Roy aquella noche. Y me pareció que él también, pues al escuchar su nombre y mirarme unos instantes, no tardó en agradecerme, sin ninguna introducción de por medio, haber tranquilizado a su mamá acerca de su tatuaje “old school”.
Ya en confianza, mientras terminaba de guardar y acomodar los sprays en la mochila. Le pregunté de dónde venía tan de prisa. “A ti sí te lo voy a decir, porque lo comprendes”, me respondió con las íes y enes más extendidas, arrastrándolas, como si la voz le saliera del esternón.
Le puso signos, marcas y señales a un par de templos de la ciudad. En plena fachada. Luego, a tres restaurantes de paredes brillantes de la avenida central. A las puertas de caoba y, justo al tropezar conmigo, se disponía a dar el brinco de las paredes y construcciones a las carrocerías de los automóviles. Me lo dijo con cierta vocación de científico, explicando un método, no una travesura. Tampoco un delito.
¿En japonés?, le pregunté.
Nuestras carcajadas rompieron en la oscuridad. Caminamos unas calles hacia el sur y varias veces noté que las paredes recién construidas y aún los cristales más grandes de los edificios, le causaban cierta ansiedad. Titubeaba si sacar o no un spray delante de mí para proceder a la pinta. Pero nunca lo hizo. Al parecer, el anonimato es un ingrediente más de su expresión, cuyo corazón es colectivo, anónimo, de masa, y no egoísta, individual, producto de un genio digno de culto.
“Los de arriba —me dijo— jamás van a comprender por qué lo hacemos. No tienen ni idea. Creen que es vandalismo. Ociosos. Quieren llenar la cárcel con nosotros. Como si no les bastara con explotarnos todos los días. No entienden nada”.
Me dijo que las iglesias o el dichoso Centro Histórico le parecía una forma de recordarnos que en este país nada ha cambiado desde la época de la Colonia, cuando había una ciudad para ricos y la periferia para los pobres. Pero se le hacía creer a los pobres que todo era de ellos, para tenerlos tranquilos.
“Yo veo cómo llegan los ricos a los restaurantes y a los demás no nos dejan ni acercarnos. Pero luego quieren que les respetemos sus paredes. Primero que nos respeten a nosotros… Si por ellos fuera, ya nos hubieran liquidado. Pero nos mantienen vivos, porque nos necesitan para limpiar sus casas, para hacer el trabajo que ellos no quieren. Allí nos tienen de barrenderos y albañiles. Ah, pero que no nos acerquemos a sus coches, porque piensan que los vamos a asaltar”.
Le dije que su madre estaba muy orgullosa de que estuviera aprendiendo japonés y, aunque no se lo hubiera confesado, se sentía contenta porque hubiese puesto su nombre en ese tatuaje.
“Uno tiene que decirle a su madre lo que quiere oír. Ya para qué hacerle más daño. La verdad es que allí no dice Sonia”.
Nos callamos. Continuamos caminando sin descuidar las pisadas, por el empedrado húmedo. Me dijo que ese término sí era japonés, pero que significaba otra cosa diferente. El coraje de que las personas con dinero vayan en sus camionetas por la calle y suban sus cristales para disfrutar su aire acondicionado, mientras los demás tenían que soportar el bochorno en un camión destartalado.
La tristeza de que unas quinientas personas en la ciudad lo tengan todo y sean quienes pretendan mandar al medio millón que no tiene nada; y encima, que éstos sigan sus reglas, que atiendan a sus turistas y pongan bonita cara.
Lo patético de estar limpiecito por las mañanas y guardando el agua los martes para bañarse toda la semana, y en cambio, los juniors están deslavados y lagañosos pero son ellos quienes nos miran con desprecio.
Y ya ni decir de las escuelas: hay unas para nosotros y otras para ellos. Increíble pero así es. Más desiguales no podemos estar. Critican las fiestas que hacemos en la calle porque no pueden pasar con sus carros, pero ellos sí pueden disponer de todo, hasta le cierran las calles a los funcionarios para que pasen más rápido.
Y todavía se enojan de lo peor que les puede pasar en la vida: que les pinten las grandes paredes de sus casas.
“He intentando tantas veces vivir diferente. Parecerme a los otros. Salir adelante como dicen. Pero he fallado. Siempre he fallado. Así me tocó la vida”.
@JPVmx